Artículo de resumen de la sesión 6 del Grupo de Trabajo de Salvaguardas e Integridad del Programa ONU-REDD en América Latina y el Caribe del 15 de agosto de 2024, una iniciativa liderada por el PNUMA.
Introducción
El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es un proceso clave reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés) , mediante el cual se obtiene la aceptación o rechazo a políticas, programas proyectos u otras acciones, tanto de iniciativa pública como privada, que puedan afectar sus tierras, territorios, cultura y recursos naturales. Este es un componente esencial de la autodeterminación de los Pueblos Indígenas y actúa como una garantía para proteger otros derechos clave que son vitales para la preservación de sus medios de vida y cultura .
En el contexto de REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques), el CLPI se convierte en una herramienta crítica para asegurar que estas iniciativas relacionadas con la conservación y la gestión sostenible de los bosques estén alineadas y aseguren los derechos de las Pueblos Indígenas.
Considerando la relevancia de la temática, la sexta sesión del Grupo de Trabajo de Salvaguardas del Programa ONU-REDD en América Latina y el Caribe realizada el 15 de agosto de 2024, se dedicó a explorar los marcos legales, experiencias, desafíos y lecciones aprendidas sobre la implementación del CLPI en el contexto de REDD+ en diversos países de la región. Para ello, se incluyeron reflexiones sobre la reciente Sentencia “Pira Paraná” del Tribunal Constitucional de Colombia, y la importancia y los desafíos del CLPI para los Pueblos Indígenas del Paraguay.
Presentaciones compartidas
Judith Walcott, Coordinadora del Equipo PNUMA para el Programa ONU-REDD en América Latina y el Caribe, inauguró la sesión destacando la importancia del CLPI como un mecanismo esencial no solo para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas, sino también para asegurar que las acciones REDD+ sean implementadas de manera justa, transparente y sostenible. En su intervención, subrayó que el CLPI no es simplemente un trámite administrativo o un requisito legal, sino un derecho colectivo clave que puede fortalecer la autodeterminación de las comunidades indígenas y ortorgarles el poder de decidir sobre el futuro de sus territorios y recursos. También destaco que es importante tener claridad sobre ‘que’ se está otorgando el consentimiento.
En mayor detalle, el CLPI permite que las comunidades puedan expresar sus preocupaciones, plantear sus condiciones y, en última instancia, dar o negar su consentimiento de manera informada, basada en una comprensión plena de los impactos potenciales de los proyectos, contribuyendo así a que se respeten sus derechos territoriales.
Seguidamente, Mariano Cirone, punto focal de salvaguardas del PNUMA ALC para el Programa ONU-REDD, proporcionó un marco conceptual detallado sobre el CLPI y sus etapas típicas, subrayando su importancia como un derecho colectivo de los Pueblos Indígenas. Explicó que consulta y consentimiento son dos aspectos interrelacionados pero distintos, ya que para obtener el CLPI en los casos requeridos, se debe llevar a cabo un proceso de consulta intercultural efectivo.
Asimismo, el derecho de CLPI implica que las comunidades tienen el poder de aceptar o rechazar los proyectos, políticas, medidas o acciones que puedan afectarles. Esto es crucial en la gestión de REDD+, donde por la naturaleza de las intervenciones (por ejemplo, regulación de actividades productivas, ordenamiento territorial, creación de espacios de conservación, entre otros), es posible que existan potenciales riesgos de afectación a derechos de uso de tierras y acceso a recursos naturales, que podrían impactar en las comunidades involucradas, y que por tanto podrían requerir el CLPI a la hora de diseñar e implementar esas actividades REDD+.
Cirone realizó un breve análisis de cómo el CLPI es abordado por los marcos jurídicos de algunos países de la región, quienes por lo general se basan en el criterio del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece:
- Consulta : Cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los Pueblos Indígenas. La consulta debe realizarse a través de procedimientos apropiados y, preferentemente, por medio de las instituciones representativas de estos pueblos (art. 6).
- Consentimiento: ante supuestos de traslado y reubicación. El consentimiento debe ser libremente otorgado y basado en un pleno conocimiento de causa (art 16.2).
A su vez, se realizó un análisis similar de algunos marcos de salvaguardas internacionales de especial relevancia para REDD+, como las Salvaguardas de Cancún de la CMNUCC; las del Banco Mundial; las del Fondo Verde para el Clima (FVC) y otros. En general, estos marcos se basan en los principios del Convenio 169 de la OIT y en la forma en que cada país los implementa en su legislación. Sin embargo, el FVC, en su Política de Pueblos Indígenas, va un paso más allá al requerir el CLPI no solo en casos de desplazamiento o reubicación, sino también “cada vez que las actividades financiadas afecten las tierras, territorios, recursos, medios de vida y culturas de los pueblos indígenas, o requieran su reubicación” (22.a).
Se destacó que algunas fuentes de financiamiento de REDD+ establecen requisitos específicos para el CLPI, lo que en ocasiones puede generar discrepancias con los marcos legales vigentes. Los requisitos podrían, por ejemplo, implicar realizar esfuerzos adicionales al implementar un programa o proyecto, como la necesidad de desarrollar Planes de Pueblos Indígenas, Protocolos de CLPI u otros mecanismos similares para garantizar el cumplimiento adecuado.
La segunda parte de la sesión estuvo a cargo de Valentina Giraldo Castaño, Consultora PNUMA ONU-REDD para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, quien presentó un análisis detallado de la reciente Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-248 de 2024) , relacionada con un proyecto del mercado voluntario de carbono implementado en el territorio de Pirá Paraná, en el Gran Resguardo Indígena del Vaupés. Este caso involucra a las comunidades que habitan la rivera del rio Pirá Paraná, y la acción judicial fue promovida por la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Rio Pirá Paraná (ACAIPI) y al Consejo Indígena del Pirá Paraná, como máxima autoridad interna de acuerdo con su sistema de gobierno propio.
El conflicto surgió cuando un proyecto privado de carbono forestal fue desarrollado sin la consulta adecuada en el territorio Indígena. Las comunidades afectadas presentaron una acción legal (conocida como "acción de tutela") alegando que la persona que firmó el contrato para permitir la implementación del proyecto no era el representante legal designado por sus autoridades tradicionales. Esta firma ilegítima llevó a una falta de diálogo y consulta con las comunidades indígenas, lo que resultó en una violación directa de su derecho a la autodeterminación y a la protección de su integridad física, cultural y territorial.
Giraldo Castaño explicó que la sentencia de la Corte Constitucional reconoció una serie de vulneraciones a los derechos de los Pueblos Indígenas y falló a favor de ellos, subrayando la importancia de respetar las estructuras tradicionales y/o internas de gobernanza. Estas estructuras, como la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI), y el Consejo Indígena del Pirá Paraná, son fundamentales para garantizar que las decisiones que afectan a las comunidades se tomen de manera colectiva y legítima. Al ignorar a los representantes designados por la comunidad, el proyecto no respetó el derecho a la consulta de las comunidades.
Por ello, la Corte destacó que estos supuestos no solo erosionan la confianza en los desarrolladores de proyectos, sino que también se generan tensiones y conflictos que pueden poner en peligro la viabilidad del proyecto. Asimismo, señaló que los derechos de los Pueblos Indígenas no pueden ser tratados como un simple obstáculo burocrático. La consulta y el CLPI son procesos profundos y continuos que requieren un diálogo sincero y una participación activa de las comunidades en todas las etapas del proyecto. Esto implica que la consulta no debe limitarse a una única reunión o firma de un documento, sino que debe incluir una participación constante, monitoreo y evaluación del proyecto, asegurando que las comunidades estén siempre bien informadas y que sus decisiones sean plenamente respetadas.
Al respecto, el Alto Tribunal, emitió una serie de órdenes para que los desarrolladores privados adopten deberes de debida diligencia, como identificar, prevenir, mitigar y responder a los impactos negativos de los proyectos. En este contexto, los procesos de consulta son fundamentales para identificar impactos y desarrollar medidas de mitigación adecuadas. La Corte se pronunció sobre la obligación del Estado colombiano de adoptar un enfoque de interdependencia entre la protección del ambiente y los derechos humanos, especialmente en relación con la población étnica; con una referencia expresa a que se establezcan procesos claros que garanticen la consulta y el CLPI en proyectos privado de carbono forestal.
En este contexto, el Programa ONU-REDD, a través de la Asistencia Técnica, está apoyando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia en dar respuesta a algunas de las exigencias establecidas por la Corte. Este apoyo se centra en aspectos jurídicos y salvaguardas, reconociendo que el caso de Pirá Paraná subraya la necesidad de fortalecer el papel de las salvaguardas en los proyectos privados, especialmente cuando involucran bosques, Pueblos Indígenas y comunidades locales. Este mensaje del Alto Tribunal debería ser un llamado de atención a considerar más allá de las fronteras nacionales para garantizar la integridad ambiental y social de los mercados de carbono, pues esta puede ser una fuente adicional efectiva para financiar actividades REDD+, siempre que se implementen de forma adecuada.
Por último, Mirta Pereira, Asesora de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) del Paraguay, presentó la experiencia de la Consulta y CLPI para REDD+ en Paraguay, destacando los 16 años de trabajo de la FAPI en la implementación de REDD+. Mirta resaltó que, para las comunidades Indígenas, el CLPI no es solo un derecho, sino una herramienta vital para la protección de su cultura y territorios en el contexto de REDD+.
Uno de los aspectos más destacados de su presentación fue el enfoque en la preparación y socialización de las comunidades antes de cualquier consulta formal. Este enfoque ha permitido que las comunidades indígenas en Paraguay no solo comprendan REDD+, sino que también sean protagonistas activos en la formulación de propuestas y en la toma de decisiones. Pereira subrayó la importancia de asegurar que las consultas y el proceso de CLPI se realicen en idiomas indígenas, garantizando así una participación inclusiva y efectiva.
Además, Pereira reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las comunidades Indígenas en Paraguay, especialmente en relación con la presión externa para aceptar proyectos sin un entendimiento completo de sus implicaciones. Destacó la necesidad de establecer un diálogo constante y respetuoso entre las comunidades, el gobierno y los desarrolladores de proyectos para garantizar que el CLPI no solo sea un proceso formal, sino una verdadera herramienta de autodeterminación
Diálogo abierto
El espacio de diálogo abierto permitió a los y las participantes profundizar en los temas discutidos durante las presentaciones. Durante esta sesión, varios participantes plantearon preguntas y comentarios que reflejaron las preocupaciones y desafíos que enfrentan en sus respectivos contextos.
Fátima García, experta en salvaguardas del Proyecto Paraguay+ Verde, abrió el diálogo planteando preguntas sobre cómo los nuevos requisitos de salvaguardas en los mercados voluntarios de carbono están siendo implementados y aceptados por los gobiernos locales. La discusión que siguió subrayó la importancia de mantener un diálogo continuo con las autoridades gubernamentales para asegurar que comprendan y apoyen la implementación de estos requisitos. También se destacó la necesidad de capacitar a los actores locales sobre los estándares internacionales y las mejores prácticas relacionadas con el CLPI, para fortalecer su capacidad de participar en estos procesos de manera efectiva.
María Sandoval, de la CONAF Chile, destacó que la generalidad de las salvaguardas de Cancún a menudo presenta desafíos para los equipos en los proyectos de implementación que aplican determinados marcos de salvaguardas, estos deben asegurar una implementación en el territorio de forma coherente y efectiva de las salvaguardas contando criterios de armonización a nivel país.
La respuesta dada a este comentario enfatizó la importancia de desarrollar enfoques integrados que permitan una mayor coherencia entre diferentes marcos de salvaguardas, asegurando así que los proyectos REDD+ respeten plenamente los derechos de los Pueblos Indígenas y cumplan con los más altos estándares de integridad.
Cierre y Conclusiones
Las presentaciones y el diálogo abierto evidenciaron los avances y los desafíos de la región en la aplicación de este derecho, subrayando la necesidad de fortalecer las capacidades locales y asegurando que los Pueblos Indígenas tienen un papel central en las decisiones que afectan a sus territorios y modos de vida.
Victoria Suárez, punto focal global de salvaguardas para PNUMA para el Programa ONU-REDD, estuvo a cargo del cierre de esta sexta sesión del Grupo de Trabajo. En su discurso, destacó que el CLPI no es solo un requisito normativo, sino un proceso continuo que permite que los Pueblos Indígenas participen activamente en las decisiones que afectan su territorio, sus medios de vida y su cultura.
A su vez, subrayó que los avances en la implementación del CLPI en la región han sido significativos, pero que aún persisten desafíos considerables como por ejemplo la necesidad de fortalecer las capacidades locales para implementar el CLPI de manera adecuada y garantizar que los Pueblos Indígenas no solo sean consultados, sino que también tengan un papel protagónico en la toma de decisiones. Para ello, instó a las organizaciones, gobiernos y desarrolladores a respetar las estructuras de gobernanza de las comunidades indígenas y a priorizar un enfoque de respeto y colaboración.
Para concluir, Suarez destacó que involucrar a las comunidades en la protección y conservación de sus ecosistemas no solo fortalece la efectividad de las acciones REDD+, sino que también garantiza que los proyectos tengan un enfoque sostenible. Para asegurar el éxito de estos proyectos, es fundamental que los desarrolladores de proyectos REDD+ trabajen de la mano con las comunidades desde el principio y a lo largo de todas las etapas del proyecto, asegurando que el CLPI sea más que un trámite formal.
La sexta sesión del Grupo de Trabajo sobre Salvaguardas e Integridad del Programa UN-REDD en América Latina y el Caribe, en resumen:
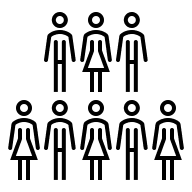
participantes

países representados

agencias de la ONU
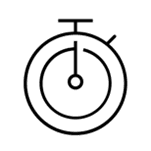
minutos de Sesión
Sobre el Grupo de trabajo
El Grupo de Trabajo de Salvaguardas e Integridad del Programa ONU-REDD en América Latina y El Caribe es un espacio conformado por personal y expertos/as que trabajan en el diseño, implementación y monitoreo de salvaguardas REDD+ en la región, con el objetivo de compartir experiencias, buenas prácticas, desafíos comunes y lecciones aprendidas, en aras de mejorar la implementación, monitoreo y reporte de salvaguardas y fortalecer la integridad ambiental y social de REDD+ en ALC.
Para obtener más información sobre el trabajo, por favor contacte al equipo de UNEP a través de Mariano Cirone en: mariano.cirone@un.org
